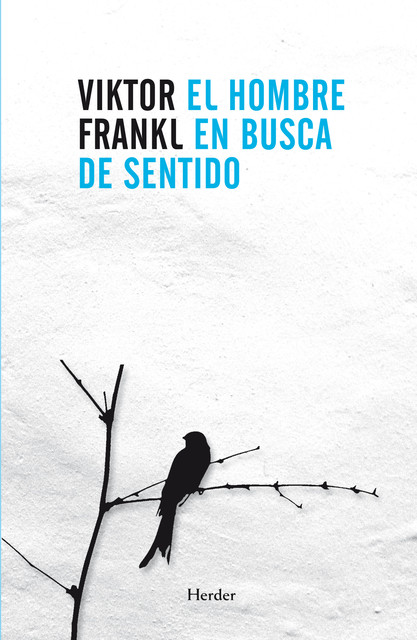El hombre en busca de sentido
- Karlitacompartió una citahace 5 añosYo me hacía otra pregunta: «¿El sufrimiento y la muerte de tanta gente próxima tiene algún sentido? Tenía que tenerlo, pues, en caso contrario, sobrevivir carecería de sentido. La vida que depende del azar no merece ser vivida».
- Daanielcompartió una citahace 5 años: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo»
- Jovani González Hernándezcompartió una citahace 4 añosCierto que, como reza el dicho alemán, «la mejor almohada es una buena conciencia».
- Karlitacompartió una citahace 5 años«La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor aún está por llegar, cuando en realidad ya ha pasado».
- Chavini Morenocompartió una citahace 5 añosEl hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física.
- Marco Alexiscompartió una citahace 5 añosNunca olvidaré la noche en que me despertaron los fuertes gemidos de un compañero agitado por alguna horrible pesadilla. Como siempre me han conmovido las personas que sufren pesadillas angustiosas, quise despertarlo. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente retiré la mano, asustado por lo que iba a hacer. En aquel momento comprendí, con toda crudeza, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser peor que la realidad del Lager a la que cruelmente iba a devolverlo.
- Sabiduria Mamaqueyacompartió una citahace 2 añosQuizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la libertad humana —la libre elección de la acción personal ante las circunstancias— para elegir el propio camino.
- Flor Morenocompartió una citahace 5 añosel sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra.
- Flor Morenocompartió una citahace 5 añosEl término «existencial» admite tres significados: (1) la existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano; (2) el sentido de la existencia; y (3) el afán de encontrar un sentido concreto a la vida
- Chavini Morenocompartió una citahace 5 añosEstoy convencido de que ese esfuerzo, al límite de mi resistencia, me ayudó a superar el riesgo de un colapso cardiovascular.
fb2epub
Arrastra y suelta tus archivos
(no más de 5 por vez)